
Carne virtual
Los genios no sólo tienen la virtud de adelantarse a su tiempo. También la de plasmar en una imagen, una frase o una metáfora, toda una época o...
 Los que nada tienen y poseen (a excepción de su propia vida, un lecho en que dormir y dos o tres mudas de ropa) saben que pueden creer plenamente en un símbolo que no falla nunca. Probablemente, la única verdad absoluta que a lo largo de toda su vida, podrán encontrar. El único icono que nadie puede robarles ni usurparles: la muerte. La señora que les abrazará en su seno, los disolverá en su soplo inaudible y los cobijará, terminando con las penas de una vida que, en ocasiones, hubiera sido mejor no haber vivido. Una mujer santa que cumplirá su promesa y se llevará cada cierto tiempo a algunos de ellos sin objeción ni remisión alguna. Personas humildes cuyo futuro fallecimiento es, en muchos casos, la única posesión real que tienen. Su única esperanza. La respuesta más completa, descarnada y verdadera que han encontrado para insuflarse fuerzas frente a todo un estado de cosas que prácticamente no les ha dejado otra salida que adorar a la dama de la guadaña para mantenerse con vida.
Los que nada tienen y poseen (a excepción de su propia vida, un lecho en que dormir y dos o tres mudas de ropa) saben que pueden creer plenamente en un símbolo que no falla nunca. Probablemente, la única verdad absoluta que a lo largo de toda su vida, podrán encontrar. El único icono que nadie puede robarles ni usurparles: la muerte. La señora que les abrazará en su seno, los disolverá en su soplo inaudible y los cobijará, terminando con las penas de una vida que, en ocasiones, hubiera sido mejor no haber vivido. Una mujer santa que cumplirá su promesa y se llevará cada cierto tiempo a algunos de ellos sin objeción ni remisión alguna. Personas humildes cuyo futuro fallecimiento es, en muchos casos, la única posesión real que tienen. Su única esperanza. La respuesta más completa, descarnada y verdadera que han encontrado para insuflarse fuerzas frente a todo un estado de cosas que prácticamente no les ha dejado otra salida que adorar a la dama de la guadaña para mantenerse con vida.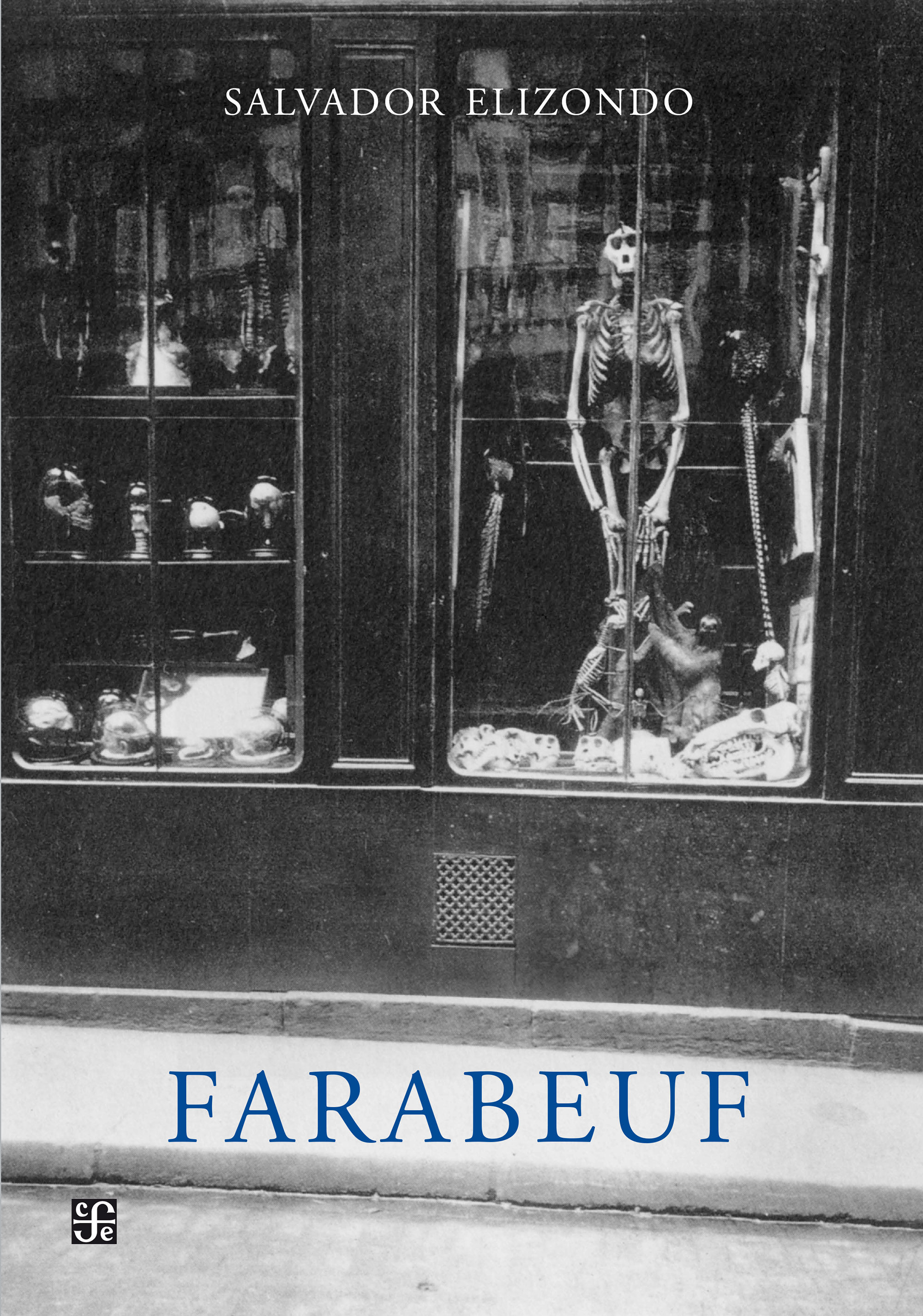 No obstante, estas novelas tan sólo son una pequeña muestra del protagonismo central que tuvo, desde siempre, la muerte en México. Desde el Periquillo Sarniento hasta Los bandidos de río frío pasando, por supuesto, por la novela de la revolución en las cuales -ya sea santa, proscrita, oficializada, temida, admirada o no- ella es quien determina las vidas de los personajes. Es el actor oculto que mueve los hilos de sus vidas. No resultando extraño por lo tanto que un sutil ironista como Jorge Ibargüengoitia a la hora de tratar este tema en Las muertas se apartara sutilmente de su registro habitual y no pudiera evitar dotar de cierta seriedad a su escritura. Poniendo de manifiesto la profundidad del tema tratado y su gran importancia en la sociedad mexicana. Algo que también queda muy claro en el film de Sam Peckinpah Quiero la cabeza de Alfredo García. Obra en la que la cabeza de un muerto influye y determina la existencia de la mayoría de seres humanos que contactan con ella por haber sido retirada sin permiso alguno del cementerio donde se encontraba enterrada; (transgrendiendo, por tanto, las leyes ancestrales de las culturas mesoamericanas).
No obstante, estas novelas tan sólo son una pequeña muestra del protagonismo central que tuvo, desde siempre, la muerte en México. Desde el Periquillo Sarniento hasta Los bandidos de río frío pasando, por supuesto, por la novela de la revolución en las cuales -ya sea santa, proscrita, oficializada, temida, admirada o no- ella es quien determina las vidas de los personajes. Es el actor oculto que mueve los hilos de sus vidas. No resultando extraño por lo tanto que un sutil ironista como Jorge Ibargüengoitia a la hora de tratar este tema en Las muertas se apartara sutilmente de su registro habitual y no pudiera evitar dotar de cierta seriedad a su escritura. Poniendo de manifiesto la profundidad del tema tratado y su gran importancia en la sociedad mexicana. Algo que también queda muy claro en el film de Sam Peckinpah Quiero la cabeza de Alfredo García. Obra en la que la cabeza de un muerto influye y determina la existencia de la mayoría de seres humanos que contactan con ella por haber sido retirada sin permiso alguno del cementerio donde se encontraba enterrada; (transgrendiendo, por tanto, las leyes ancestrales de las culturas mesoamericanas).  Sucede que, lógicamente, dado el poder corrosivo de esta festividad, los poderes fácticos han intentado apropiársela. Un hecho que muy inteligentemente mostró Luis Buñuel en su extraordinaria El ángel exterminador. Película en la que al no mencionar la muerte, conseguía ponerla en primer plano, demostrando que la cultura burguesa contribuía a la creación y postergación de una cultura, en esencia muerta. Actitud contra lo que se rebelaba José Clemente Orozco -acaso el muralista mexicano con mayor vigencia actual- que no dudó en explorar el influjo del inframundo en una realidad que pintó de un negro expresionista como eficaz manera de denunciar el comercio con la vida y la negación de la libertad individual llevada a cabo por los poderes terrenales. Asunto asimismo evidenciado por Alejandro Jodorowsky en las impactantes primeras escenas de La montaña sagrada, donde asistimos a una sangrienta representación por parte de unas ranas y lagartos de la conquista de México que el artista chileno entronca con el fusilamiento de unos muchachos -referencia a la matanza de Tlatelolco- que al igual que los indígenas, terminan por ser dominados y controlados por el ejército, la iglesia, la burguesía y los poderes político y económico.
Sucede que, lógicamente, dado el poder corrosivo de esta festividad, los poderes fácticos han intentado apropiársela. Un hecho que muy inteligentemente mostró Luis Buñuel en su extraordinaria El ángel exterminador. Película en la que al no mencionar la muerte, conseguía ponerla en primer plano, demostrando que la cultura burguesa contribuía a la creación y postergación de una cultura, en esencia muerta. Actitud contra lo que se rebelaba José Clemente Orozco -acaso el muralista mexicano con mayor vigencia actual- que no dudó en explorar el influjo del inframundo en una realidad que pintó de un negro expresionista como eficaz manera de denunciar el comercio con la vida y la negación de la libertad individual llevada a cabo por los poderes terrenales. Asunto asimismo evidenciado por Alejandro Jodorowsky en las impactantes primeras escenas de La montaña sagrada, donde asistimos a una sangrienta representación por parte de unas ranas y lagartos de la conquista de México que el artista chileno entronca con el fusilamiento de unos muchachos -referencia a la matanza de Tlatelolco- que al igual que los indígenas, terminan por ser dominados y controlados por el ejército, la iglesia, la burguesía y los poderes político y económico. En fin, en aquel artículo que escribí hace años, también hacía referencia a la matanza cometida por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en 1968 de estudiantes. Y subrayaba como un hecho muy sintomático el que el culto a la Santa Muerte surgiera de manera espontánea en la provincia de Hidalgo en 1965. Y comenzara a popularizarse tras los sucesos de Tlatelolco. Es decir, un momento en el que los poderes tecnocráticos llegan a México, contribuyendo a la implantación de la tercera cultura -la tecnológica y laica propia del capitalismo salvaje- en el país y, en gran medida, la festividad de los muertos comenzó a ser desprovista de su significado tradicional, convirtiéndose en una atracción turística.
En fin, en aquel artículo que escribí hace años, también hacía referencia a la matanza cometida por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en 1968 de estudiantes. Y subrayaba como un hecho muy sintomático el que el culto a la Santa Muerte surgiera de manera espontánea en la provincia de Hidalgo en 1965. Y comenzara a popularizarse tras los sucesos de Tlatelolco. Es decir, un momento en el que los poderes tecnocráticos llegan a México, contribuyendo a la implantación de la tercera cultura -la tecnológica y laica propia del capitalismo salvaje- en el país y, en gran medida, la festividad de los muertos comenzó a ser desprovista de su significado tradicional, convirtiéndose en una atracción turística. No me parecía errada en cualquier caso, la interpretación realizada por parte de Octavio Paz en El Laberinto de la soledad de lo acaecido en Tlatelolco, dado que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz actuó como un emperador azteca con sus súbditos. Sus gritos y protestas alteraban el buen funcionamiento de la sociedad, sus proclamas herían el aire y no permitían el solaz de los descendientes de Cuauhtemoc y Moctezuma. Los estudiantes, como los antiguos miembros de las sociedades pre-hispánicas, estaban para servir y no para protestar. Y sin dudarlo, sin misericordia, el rayo criminal y divino del gobernante azteca los golpeó. No había una razón ni un motivo para ello. Tan sólo la ciega verdad de un poder que actúo como lo hizo, ayudado por la iglesia y los poderes económicos modernos que volvieron a reeditar algunos de los cruentos actos cometidos en la conquista sin responsabilizarse en absoluto de ellos. Exactamente, para los poderosos, aquellas muertes (que tienen su continuación actual en Michoacán, Ciudad Juárez y ciertas ciudades que durante un tiempo son marcadas a fuego por la violencia) debieron ser tan naturales como las de tantos adolescentes arrojados por voluntad propia o no a los cenotes encantados de servir a su Emperador o a las de los indígenas cosidos a cuchillazos por los españoles. Y debieron crear tal trauma en la población que, progresivamente, el culto a la Santa Muerte se fue extendiendo y la celebración de muertos se hizo aún más popular. Al fin y al cabo, había que conceder un impulso de luz a todos aquellos a los que les había sido quitada la vida tan cruentamente. Había que comunicarse con ellos a través del Mictlan puesto que ya no era posible hacerlo en vida. Y además, ese diálogo podía herir a los políticos que podían tener dominio sobre los vivos pero nunca sobre los muertos y podía servir además para ridiculizar a la ciencia y a la tecnología que, a pesar de su presunta omnipotencia, no eran capaces ni de explicar ni de hallar remedio a la mortalidad del ser humano.
No me parecía errada en cualquier caso, la interpretación realizada por parte de Octavio Paz en El Laberinto de la soledad de lo acaecido en Tlatelolco, dado que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz actuó como un emperador azteca con sus súbditos. Sus gritos y protestas alteraban el buen funcionamiento de la sociedad, sus proclamas herían el aire y no permitían el solaz de los descendientes de Cuauhtemoc y Moctezuma. Los estudiantes, como los antiguos miembros de las sociedades pre-hispánicas, estaban para servir y no para protestar. Y sin dudarlo, sin misericordia, el rayo criminal y divino del gobernante azteca los golpeó. No había una razón ni un motivo para ello. Tan sólo la ciega verdad de un poder que actúo como lo hizo, ayudado por la iglesia y los poderes económicos modernos que volvieron a reeditar algunos de los cruentos actos cometidos en la conquista sin responsabilizarse en absoluto de ellos. Exactamente, para los poderosos, aquellas muertes (que tienen su continuación actual en Michoacán, Ciudad Juárez y ciertas ciudades que durante un tiempo son marcadas a fuego por la violencia) debieron ser tan naturales como las de tantos adolescentes arrojados por voluntad propia o no a los cenotes encantados de servir a su Emperador o a las de los indígenas cosidos a cuchillazos por los españoles. Y debieron crear tal trauma en la población que, progresivamente, el culto a la Santa Muerte se fue extendiendo y la celebración de muertos se hizo aún más popular. Al fin y al cabo, había que conceder un impulso de luz a todos aquellos a los que les había sido quitada la vida tan cruentamente. Había que comunicarse con ellos a través del Mictlan puesto que ya no era posible hacerlo en vida. Y además, ese diálogo podía herir a los políticos que podían tener dominio sobre los vivos pero nunca sobre los muertos y podía servir además para ridiculizar a la ciencia y a la tecnología que, a pesar de su presunta omnipotencia, no eran capaces ni de explicar ni de hallar remedio a la mortalidad del ser humano. Razones todas ellas por las que sostenía en mi texto, finalmente, que existe un ambiente tan especial durante la fiesta del día de muertos. Y resulta tan emotivo visitar cualquier pueblo. Básicamente, porque cuanto más dialogue y se pregunte e interrogue sobre la muerte una sociedad, más próxima se encontrará de sus raíces y origen. De la eternidad. Pues, en definitiva, si matamos a los muertos, los dejamos morir y no nos comunicamos con ellos, el pueblo en su conjunto morirá. Y además, es gracias a estas celebraciones, que gentes de toda condición consiguen experimentar al fin un orgasmo cósmico y colectivo con los cielos y la tierra del que están excluidos los políticos, economistas y demás poderes que quisieran hacer de este mundo un cementerio. Y no lo que durante estos festejos se experimenta que podría llegar a ser: el paraíso en la tierra. Shalam
Razones todas ellas por las que sostenía en mi texto, finalmente, que existe un ambiente tan especial durante la fiesta del día de muertos. Y resulta tan emotivo visitar cualquier pueblo. Básicamente, porque cuanto más dialogue y se pregunte e interrogue sobre la muerte una sociedad, más próxima se encontrará de sus raíces y origen. De la eternidad. Pues, en definitiva, si matamos a los muertos, los dejamos morir y no nos comunicamos con ellos, el pueblo en su conjunto morirá. Y además, es gracias a estas celebraciones, que gentes de toda condición consiguen experimentar al fin un orgasmo cósmico y colectivo con los cielos y la tierra del que están excluidos los políticos, economistas y demás poderes que quisieran hacer de este mundo un cementerio. Y no lo que durante estos festejos se experimenta que podría llegar a ser: el paraíso en la tierra. Shalam

0 comentarios